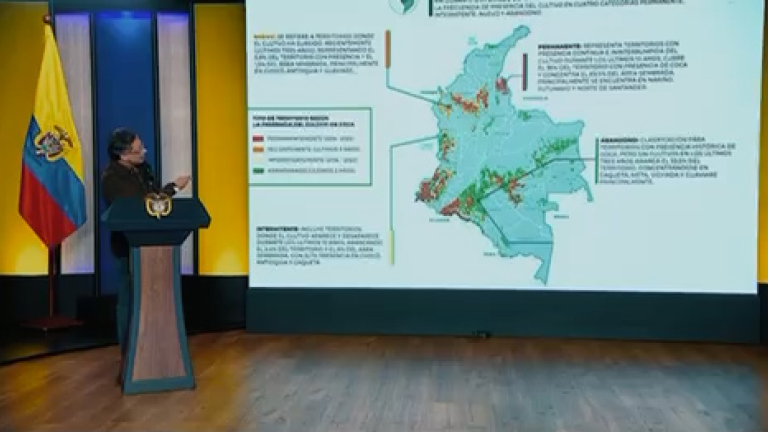Entre los múltiples asuntos que han escalado la tensión entre Estados Unidos y Colombia en las últimas semanas, el narcotráfico ha cobrado un lugar central. El pasado 16 de septiembre, el gobierno de Donald Trump descertificó a nuestro país en la lucha contra las drogas, generando una cadena de reacciones del presidente Gustavo Petro. Uno de los argumentos del mandatario colombiano es que las cifras en las que se basó Washington son erróneas.
Desde la Fundación Ideas para la Paz analizamos algunos de los elementos de este debate, que nuevamente muestra la importancia de afinar las metodologías y contar con información precisa.
¿En qué se basó Estados Unidos para la descertificación?
El gobierno de Donald Trump descalificó los esfuerzos de Colombia contra el narcotráfico basándose, principalmente, en estas cifras del 2023:
Aumento del 10% de los cultivos de coca, que alcanzaron el récord histórico de 253.000 hectáreas.
Incremento de la producción potencial de cocaína en 53%.
Reducción significativa de la erradicación: entre 70% y 90% menos que en años anteriores.
El presidente Petro ha dicho que su política de drogas busca golpear a los traficantes y no a las familias cultivadoras. Por eso, según él, el énfasis ha estado en las incautaciones de cocaína y en la sustitución de las siembras de uso ilícito. Sin embargo, la sustitución aún no arroja resultados y las avances en las incautaciones son debatibles. Aunque han aumentado año tras año, no lo han hecho a la par del incremento de la producción de cocaína. El cálculo de la subida en la producción potencial del alcaloide es lo que, según Petro, tiene errores.
Cultivos, cocaína e incautaciones 2012 - 2024

La discusión sobre la información “errónea” en las cifras
Desde hace 20 años, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se encarga de hacer la medición de cultivos de uso ilícito para el Gobierno de Colombia. El pasado 6 de octubre, esta oficina publicó un comunicado en el que reconoció “limitaciones” en la precisión de los datos de 2023, año de la medición más reciente (la de 2024 debería conocerse en las próximas semanas).
El presidente Petro ha asegurado que la cifra oficial de producción potencial de cocaína (que se tuvo en cuenta en el análisis para la descertificación) es un error de la UNODC.
No obstante, desde la FIP consideramos que esta cifra no es necesariamente un error, aunque ciertamente no refleja con exactitud cuánta cocaína se produce en el país. Desde 2005, la UNODC y el Gobierno miden la producción potencial del alcaloide a través de un cálculo que considera tres variables: número de hectáreas cultivadas con coca (que arroja el censo anual), cantidad de hoja de coca por hectárea y capacidad de producir cocaína a partir de esas hojas y de sus técnicas de transformación (información que se recolecta a través de encuestas en algunas regiones del país).
Esto quiere decir que esta medición no tiene en cuenta, por ejemplo, realidades como la “crisis de la coca”, como se le conoció a la drástica reducción en los precios de hoja de coca, base y pasta de cocaína entre mediados de 2022 e inicios de 2024, que llevó a los productores a dejar de cosechar ante la ausencia de compradores. La crisis, sin duda, impactó negativamente la producción de cocaína.
Por otra parte, esta medición se realiza en diferentes regiones cada año porque financieramente no es posible abarcar todas las que tienen coca. Bajo esta lógica, el presidente Petro considera que la medición de producción potencial de cocaína está distorsionada y es un error porque el resultado en 2023 parte de las encuestas que se hicieron en la región Pacífico (Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca), donde la productividad es mayor que en otras regiones.
Para el jefe de Estado, es “una trampa” asumir que la producción potencial de cocaína del Pacífico representa la de todo el país. Pero no es un error. Es la metodología que UNODC y el Gobierno han utilizado por casi 20 años.
Urge afinar la metodología
Todo este debate, así como el crecimiento exponencial de la capacidad de producción de cocaína que refleja la medición de UNODC, alerta sobre la necesidad de mejorar esta metodología para que el país y la comunidad internacional puedan conocer la producción actual y real de cocaína.
En esa misma línea, se necesita una metodología que permita conocer para qué sirven las incautaciones. Sabemos que han aumentado en los últimos tres años, pero ni el Gobierno ni la comunidad internacional ni la ciudadanía conocen cuál es su impacto en el tráfico de cocaína.
En otras palabras: hoy no tenemos claro cuánta cocaína produce Colombia ni cuánta cocaína les quita Colombia a los traficantes. No es un error ni una trampa, es falta de información. Las mediciones se pueden mejorar, pero no puede pasar que nos quedemos sin información. Eso es lo que está en juego.